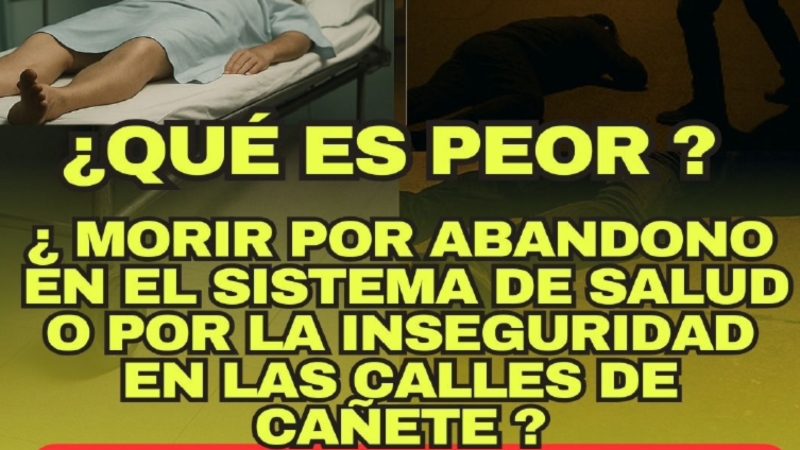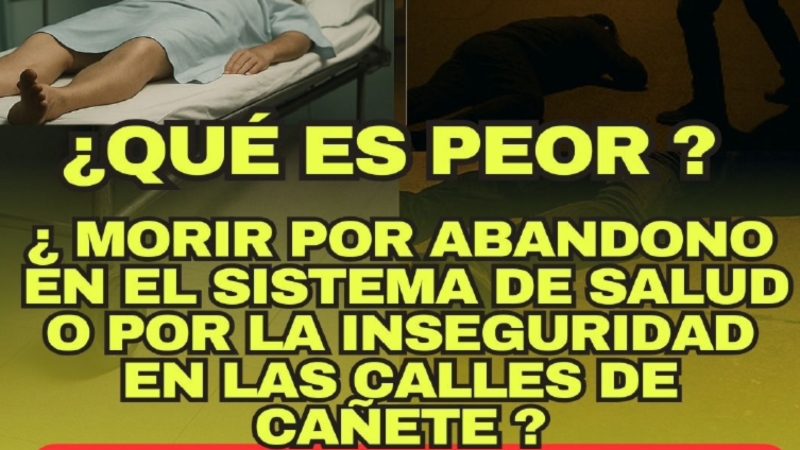En Cañete nos enfrentamos a una realidad cruel y dolorosa: la vida de un ciudadano parece no tener valor, ni en el hospital ni en las calles.
Por un lado, el sistema de salud muestra un abandono alarmante. Historias de pacientes que esperan horas —o días— por atención, falta de medicamentos, negligencias en trámites que deberían ser inmediatos y una indiferencia que mata en silencio. Morir en una camilla sin asistencia digna es una tragedia que refleja la precariedad de un sector que debería ser el pilar de toda sociedad.
Por el otro, la inseguridad se ha convertido en una sombra permanente. Balaceras a plena luz del día, extorsiones, robos y asesinatos que dejan familias enlutadas. Salir de casa se ha convertido en un acto de fe, y caminar por nuestras calles es enfrentarse a la incertidumbre de no saber si regresaremos con vida.
La pregunta entonces es inevitable: ¿qué es peor, morir por abandono en la salud o por la inseguridad en las calles? La respuesta, aunque incómoda, es que ambas son igual de graves porque parten de un mismo origen: la indiferencia de nuestras autoridades. Ni el derecho a la salud ni el derecho a la seguridad están siendo garantizados.
Mientras los discursos oficiales prometen mejoras, la población sigue siendo testigo y víctima de la inacción. Y en medio de esta tragedia cotidiana, la indignación se convierte en la única respuesta que aún nos queda.
Cañete no puede normalizar la muerte —ni en un hospital sin alma, ni en una calle sin ley—. Urge que nuestras autoridades dejen de mirar a un costado y asuman que cada vida perdida es un fracaso directo de su gestión.
Porque la vida de un cañetano vale, y no se negocia.